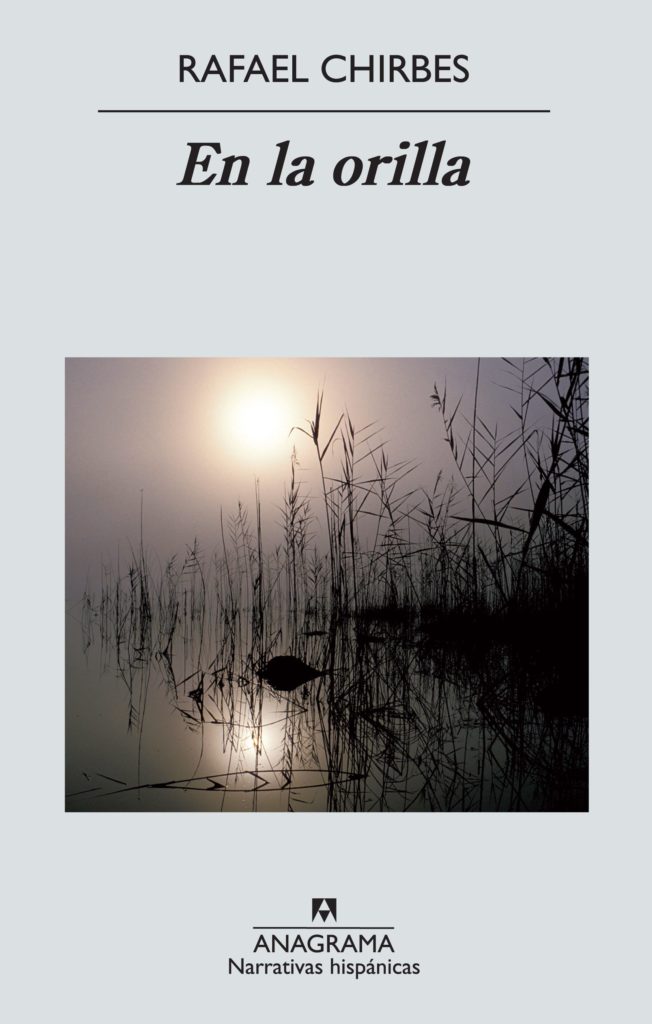Este libro es una trampa en tres actos. En el primero Chirbes se bajó del coche y me mostró la apacible orilla del humedal. Las huellas de neumático estaban aún frescas en el barro. El sol del amanecer se veía reflejado en el agua. El graznido de las garzas rompía el silencio. Junto a mí, el cubo donde debía dejar los peces y la cajita llena de cebos. El autor preparó la caña, el sedal y más tarde el agua salpicaba tras tirar el anzuelo. Y yo, como lector, piqué. La narración clavó su filo punzante en mi mejilla, me arrastró y me metió en el pantano. Porque esta obra te hunde en el barro de una España que conocemos bien. Ese país de persianas que bajan y de personas que suben como la espuma para después caer al fondo del abismo.
Fue una lectura pesada, fangosa, de esas que te inmoviliza los pies. Los personajes no eran capaces de provocarme ninguna empatía. Están llenos de rencor, de manos ásperas después de incontables partidas de tute. Aparecen cubiertos en mentiras y codicia. Son verdugos y victimas con un tufo rancio y mohíno a alcohol y sexo mientras vuelan muy cerca del sol, tan cerca que fascina su imprudencia. Conforme pasaba las paginas y mis piernas se entumecían y se hundían cada vez más en aquellas arenas movedizas sentí pena, tristeza porque sus palabras son realidad que, como un espejo, refleja algo que siempre está. No en mi circulo, no en las personas que me rodean, no, pero sin saber dónde, está.
No es una lectura agradable, en absoluto, es dura, cruda y desoladora. Esta sensación de desaliento se hace evidente en el segundo acto, son 400 páginas como 400 golpes en las que no hay ni un atisbo de esperanza. Sin embargo, tras volver la última página, y ya una vez sumergido y asfixiado del todo, me sentí cómplice de ese mundo. Esa mañana Chirbes me invitó a pescar y al ponerse el sol salimos los dos, y todos nosotros, de mierda y cieno hasta el cogote.